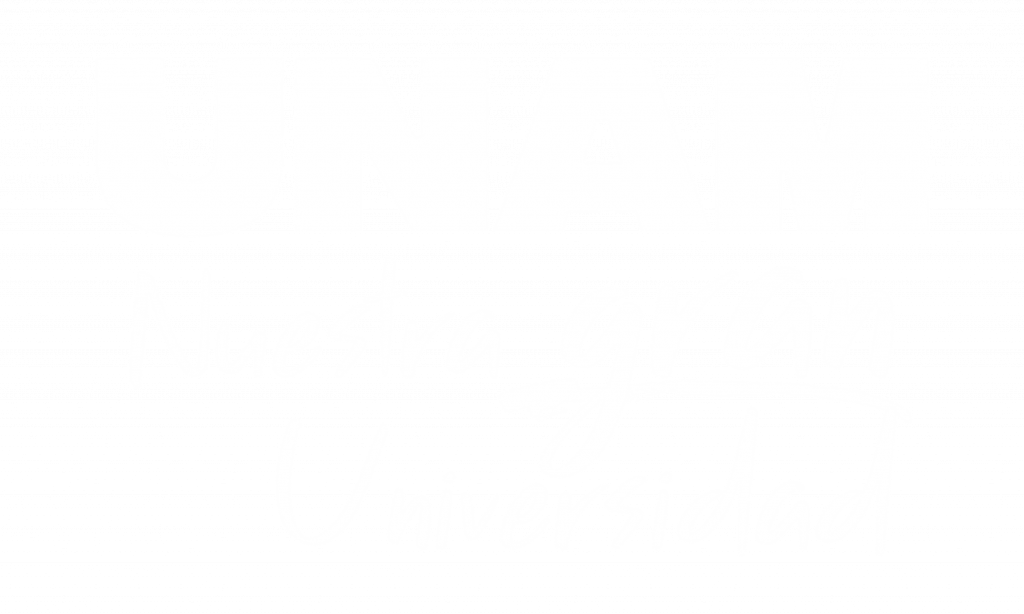A propósito de la Fiesta del Libro y la Rosa 2025 que se desarrolló en la UNAM, te recomendamos la lectura del suplemento mensual dedicado a la memoria, los exilios y los reencuentros.
Exilio y hospitalidad. Construyendo un hogar de palabras
“Quién sabe al decir esa palabra —adiós— cuánta separación nos aguarda”, escribió el poeta ruso Ossip Mandelstam. No hay persona exiliada, desterrada, migrante o desplazada que, de una u otra manera, no se haya hecho la misma pregunta. Decir adiós es despedirse no sólo de un lugar conocido y familiar, sino también de un tiempo. Es guardar en lo más profundo del corazón una historia, recuerdos, voces, paisajes, miradas, sabores: la entrañable memoria de una vida, y salir con ese equipaje rumbo a lo desconocido. Es “aprender a vivir como el clavel del aire, propiamente del aire”, como escribiera Juan Gelman.
El dolor de quien ha perdido su tierra ha estado presente desde el principio de los tiempos. ¿O acaso no son Adán y Eva los primeros desterrados de la historia? Dios no les perdonó haber probado la fruta prohibida del Árbol del conocimiento y los condenó a abandonar el paraíso. También el Ulises homérico desafió a los dioses al cuestionar su poder y fue castigado por ello a errar sin poder volver a Ítaca.
Para los romanos una de las más rigurosas penas (y como pocas veces la palabra muestra, al mismo tiempo, sus dos sentidos, castigo y tristeza) que se le podía aplicar a los enemigos era la del destierro. Ovidio, desterrado, compuso una obra cuyo título simboliza su tragedia: Las tristes. “Mira qué llevo: nada aquí verás, sólo tristeza…”.
Es innegable que, por lo menos desde mediados del siglo xx, vivimos un periodo de grandes movimientos de población por causas políticas y económicas. Pero, como dice uno de los versos de “Hogar”, de la poeta somalí exiliada en Inglaterra, Warsan Shire: “Nadie abandona su casa a no ser que su casa se haya vuelto la boca de un tiburón”. Nadie arriesga la propia vida y la de sus hijos o hijas si no es porque su propia tierra se ha vuelto un espacio irrespirable de violencia, pobreza, miedo, inseguridad, censura…
Son millones en el mundo los seres que han perdido su hogar, su patria. Millones los que llevan consigo el dolor de haber sido arrancados de una geografía conocida, de la familia y los amigos, de una cultura, de una lengua.1 La nostalgia y la sensación de pérdida serán permanentes para ellas y ellos, aun cuando se haya adoptado como propia la nueva tierra.
“Yo no concibo mi vida sin el exilio que he vivido. El exilio ha sido como mi patria, o como una dimensión de una patria desconocida, pero que una vez que se conoce, es irrenunciable”, solía decir la gran María Zambrano. Quien escribe sabe también que el exilio es un quiebre en la lengua, punzante e inevitable. Lengua rota, lengua dolida, lengua en duelo, que busca desesperadamente suturar con palabras su herida.
“Exilio, memorias y reencuentros” es el título de este suplemento. ¿Cuáles son los reencuentros de los que hablamos? Quizás aquéllos que esa sutura de palabras permite. Como en los versos finales del poema “Reconciliación” de Angelina Muñiz-Huberman: “Y entonces / al abrir la ventana / ves el alto perfil, / la nieve en los volcanes, / los árboles lejanos. / Y ese día, / ese día, / aceptas el paisaje”. México, y especialmente nuestra Universidad, se han vuelto hogar real o simbólico para un número enorme de personas desterradas y exiliadas; les han permitido abrir la ventana y aceptar el paisaje, y los libros dan cuenta de ello.
La situación de vulnerabilidad de quienes se ven obligados a dejarlo todo para salvar la vida o para poder darles de comer a sus hijas e hijos, se ve hoy agudizada por las políticas excluyentes y violentas de los gobiernos totalitarios. Pensemos en el terror sembrado por nuestros vecinos del norte, o en la situación centroamericana, o en Venezuela, o en Gaza. Ante esto es imprescindible recuperar un concepto clave: la “hospitalidad” y su sentido ético, como lo propone Emmanuel Lévinas. “Hospitalidad” significa literalmente “amor (afecto o bondad) a los extraños”. Debemos pensar, entonces, desde una ética de la alteridad, de la responsabilidad hacia el otro, hacia la otra. Recuperemos, a través de los libros, la idea de la palabra literaria como hogar, como cobijo y protección, como madriguera tibia. Y abramos con ellos las puertas para la hospitalidad, para recibir en ella a las otras y a los otros que —como decía el poeta— nos dan plena existencia.
Sandra Lorenzano
Escritora y directora de UNAM Cuba
Fuente: Suplemento Libros UNAM